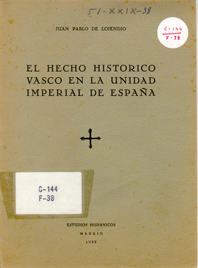Autor: Lojendio, Juan Pablo de, (autor)
Titulo: El hecho histórico vasco en la unidad imperial de España / Juan Pablo de Lojendio.
Notas: 28 p. ; 22 cm
Indice
Editor: Madrid : Estudios Hispánicos, 1935.
Materia: Nacionalismo--Euskadi--Estudios, ensayos, conferencias, etc.
CDU: 323.17(465.1+466)(04)
Localizacion Sign.Topografica Situación
FONDO DE RESERVA C-144 F-38 No prestable
JUAN PABLO DE LOJENDIO
EL HECHO HISTORICO VASCO EN LA UNIDAD IMPERIAL DE ESPAÑA
ESTUDIOS HISPANICOS
MADRID
1935
EL HECHO HISTORICO VASCO EN LA UNIDAD IMPERIAL DE ESPAÑA
Conferencia pronunciada el día 8 de Febrero de 1935 en el Centro de Acción Popular de Madrid por don Juan Pablo de Lojendio, Presidente del Consejo Directivo de Derecha Vasca Autónoma.
Este trabajo ha sido publicado por la “Revista de Estudios Hispánicos” en su número del mismo mes de Febrero
SUMARIO
Nación y nacionalismo de España.
Los vascos en el Imperio.
Decadencia de España.
Vascos de España y vascos de Francia.
Una empresa imperial en el siglo XIX: América reconquistada.
El siglo XIX de los vascos: las guerras civiles.
Nacimiento del nacionalismo vasco.
Hacia la unidad moral de España.
El futuro régimen.
No es mi intento hacer de este trabajo una reseña detallada y larga de datos históricos, que una modesta erudicion pudiera aportar en fácil abundancia. Trato solamente de buscar, a través de la historia de nuestro pueblo y de la historia general de España, las grandes directrices que han marcado en el pasado el rumbo de la personalidad histórica vasca, para que ellas nos indiquen la manera en que se formó y fortaleció y su entronque con los grandes afanes coelctivos de España. ¡Qué bueno sería, para ilustración de equivocados y orientación de quienes, acaso sin grande culpa, formaron falsas conciencias, que se estudiase, profunda e intensamente la historia de la formación nacional de España, de los grandes anhelos nacionales de España, de la decandencia de nuestra Patria, historia de la que tantas enseñanzas podríamos deducir para encauzar las empresas de nuestro futuro!
Yo quiero ver hoy –como antecedente preciso al estudio de los hondos problemas que la realidad política vasca nos ofrece- la forma en que nuestro pueblo cumplió la plenitud de sus destinos históricos, dentro del área de una España imperial, y deducir de esta lección la enseñanza, que de nuestra historia entera se desprende, de que la España del futuro –esa en la que nosotros soñamos, esa España que será nuestra, porque el formarla ha de ser único fin de todos nuestros afanes-, para cumplir con plenitud su misión histórica, no tiene más que un camino : el camino de la lealtad a los principios fundamentales que alentaron su vida en la Gran Epoca.
* * *
España surgió como unidad nacional, como Nación en la historia, en el mismo momento en que nacieron las demás grandes potencias de Occidente.
A mediados del siglo XV se rompe el equilibrio político de la Edad Media, asentado en la pugna del Pontificado y del Imperio, que Augusto Compte había de calificar como “la obra de arte política de la sabiduría humana”. Los títulos de Emperador y de Soberano Pontífice no representan ya para la Cristiandad –escribía Eneas Silvo Piccolomini en 1453- más que nombres sin contenido.” Había desaparecido para siempre un orden político. La voz del Papa, llamando a nuevas Cruzadas, no hallaba ya eco. La unidad moral del mundo se había quebrado. Y entonces, Luis XI en Francia y Enrique IV en Inglaterra, crean, vencidos los señores feudales, y libres de la tutela del Papa y del Emperador, dos grandes naciones. Y las manos hábiles y el pensamiento levantado de Isabel de Castilla, realizan la unidad moral de España.
Desde entonces somos una Nación en el mundo. Hasta aquel momento, España era un mosaico de pueblos, que, a pesar de tener el vínculo de tantas cosas comunes, no habían sentido la unidad de su destino histórico. Fueron los Reyes Católicos quienes hicieron no sólo la unidad material de España al someter toda ella a su dominio, sino que, acertando a ver que un pueblo necesita un pensamiento colectivo, una gran empresa histórica. Y su máximo acierto fué aquel de comprender que en el fondo del alma española alentaba ya un anhelo imperial, y hacer que ese ideal español, esa gran empresa española, fueran ideal y empresa de expansión.
Entonces entraron los vascos, como los demás pueblos españoles, a integrar la unidad nacional de España. Hasta esa época, el País Vasco, dividido en querellas internas, destrozado en las guerras banderizas de la Edad Media, que en García de Salazar tuvieron fiel cronista, vivía más o menos al margen de los problemas de Occidente. Pueblo fuerte, sus magníficas condiciones para un gran esfuerzo se perdían en los baldíos empeños de sus peleas interiores; señores de Vizcaya guerreaban contra Guipúzcoa, y ésta, con el Labort o con la Corona de Navarra; doce piezas de artillería, que desde fines de la Edad Media figuran en el escudo guipuzcoano, son un recuerdo de aquellas vanas y estériles querellas. Solamente los hombres de la costa, a los que ya el mar marcaba un rumbo de expansión y de aventura, abandonaba el solar vasco para dedicarse al comercio o a la pesca de la ballena (véase P. Larramendi, Corografía y descripción general de la M. N. y M. L. provincia de Guipúzcoa), y ya en el siglo XIV, y aun en el XIII, hallamos ecos de estas andanzas en algunos pleitos, que, por cuestiones marineras, sostienen los hombres de Bilbao con los navegantes de Inglaterra. (V. T. Guiard, Historia de la Noble Villa de Bilbao.) Más adelante, este comercio exterior de los vascos se perfecciona y concurren sus mercaderes a las ferias de Flandes, llevan al Norte de Europa sus consulados, construyen en Plencia y en Bilbao naves para la Liga Hanseática.
Pero todas estas no eran sino manifestaciones poco sistematizadas de ese espíritu de expansión que ya anidaba en el alma vasca, y que estaba esperando la ocasión de una gran empresa para rendir la totalidad de su fruto.
Y la empresa llegó con la unidad moral de España. En ella entraron los vascos al mismo tiempo que los demás pueblos españoles, y aun para nuestra historia tiene mayor trascendencia aquel conocimiento, porque la unidad de España representa también la unidad vascongada.
El País Vasco nunca ha presentado en la Historia una unidad política. Su personalidad no se manifiesta a través de su organización, sino más bien a despecho de ella. Con la unidad española cesan las guerras de bandos y las paleas internas a que acabo de referirme, y un denominador de aspiraciones y de inquietudes comunes une a los vascos. Y así, la unidad vasca, hoy indiscutible, nace y se forja al calor de la unidad de España.
Si divididos estaban los vascos entre sí, divididos y a menudo en lucha vivían, hasta los Reyes Católicos, los pueblos todos de la península. No les había unido, a pesar del vínculo de tantos intereses y de tantas características comunes, el lazo de un sentimiento nacional, de una política nacional. Y esta maravilla se operó entre las manos providenciales de Isabel de Castilla, que, refrenando los impulsos dispares de una Cataluña mediterránea, de una Navarra francesa, una Vizcaya hanseática y un Aragón entretenido en aventuras de Italia, creó una política española, un nación española.
Y a esta nación dió una empresa, una misión en la historia del mundo. Y “por el dogma de la libertad humana y de su responsabilidad moral, por su Dios y su tradición” (Menéndez Pelayo, Heterodoxos, tomo V),surgió en la historia de la civilización cristiana el nacionalismo español.
Un nacionalismo encendido en anhelos ecuménicos de difusión imperial, pero exento de ese exclusivismo agresivo que hace condenables a casi todas las empresas nacionalistas. Un nacionalismo católico, que retrata de exacta manera Ramiro de Maeztu al definir “la posición ecuménica de los pueblos hispánicos, que dice a la humanidad entera que todos los hombres pueden ser buenos, y que no necesitan para ello sino creer en el bien y realizarlo. Esta fué la idea española del siglo XVI. Al tiempo que la proclamábamos en Trento y que peleábamos por ella en toda Europa, las naves españolas daban, por primera vez, la vuelta al mundo para anunciar la buena nueva a los hombres del Asia, del Africa y de América” (Defensa de la hispanidad).
“El poderío supremo que España poseía en aquella época –habla también Maeztu-, se dedica a una causa universal, sin que los españoles se crean por ello un pueblo superior y elegido, como Israel, como el Islam, aunque sabían perfectamente que estaban peleando las batallas de Dios” (Defensa de la hispanidad).
Y esta misma idea –que refleja todo el tono católico y cordial de la empresa imperial de España- se me venía al pensamiento al leer, en Christopher Dawson, Les origines de l’Europe et de la civilisation europeenne, esta certada crítica de los errores nacionalistas:
“El mal del nacionalismo no reside ni en su fidelidad a las tradiciones del pasado, ni en su reivindicación de la unidad nacional y del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, sino en el hecho de que identifica esta unidad a la unidad de cultura, la cual sobrepasa las naciones.”
Al nacionalismo español, a la gran unidad y a la gran empresa imperial de España, no cabe señalarle semejante tacha. El imperialismo español, basado en el dogma de la libertad del hombre y de su responsabilidad moral, fué una empresa de salvación de las almas, casi pudiéramos decir que su reino no fué de este mundo, pero por eso mismo fué una empresa de hondo sentido humano y cordial.
Waldo Frank, en su América Hispana. Un retrato y una perspectiva, reconoce que “el elemento creador de la conquista española es la presencia humilde, pero penetrante, del amor cristiano”.
España no marchó a América a matar a los indios y robarles sus terrenos. A su política interesaba más el hombre que el suelo, y por eso no aniquiló las razas viejas, intentando, al contrario, incorporarlas a la marcha de la civilización. E incluso ese español del pueblo –escapado acaso de la Justicia- que marchó a América entre la turbamulta aventurera de los primeros colonizadores, y allí robó al indio su mujer, cumplió –sin saberlo y, desde luego, torpemente- la parte que en la gran empresa le correspondía, porque “supo que había hecho una cristiana de la india y que su hijo sería cristiano y súbdito del Rey.” “Con todos los escrúpulos ordenados –dice Waldo Frank-, labró una complejidad nunca soñada, y porque fué inconsciente de lo que hizo, en realidad su hazaña fué un caos; pero porque amó, su hazaña vive aún”.
No; su hazaña fué un caos – el caos de la América mestiza, que no es, ni mucho menos, toda la América española-, no porque el español de la conquista fuera inconsciente al realizarla, sino porque el impulso imperial que –ese sí, tal vez inconscientemente- alentaba en él, desmayó luego en la flaqueza de nuestra decadencia, y por eso su obra no pudo ser rematada.
En la grave crisis de la América desorientada, tiene culpa grande la decadencia española, que, bajo el impulso de una política sin raíces nacionales, hizo traición a nuestro destino histórico, truncando la obra que España estaba llamada a realizar en el mundo. Los pueblos de América, que el aliento imperial de la Gran Epoca conquistó a la obra de la hispanidad, quedaron sin guía cuando más lo precisaban, y el proceso de su desorientación es el proceso mismo de disgregación de la unidad imperial de España.
Pero mientras esa unidad perduró, animada por el soplo gigante de la gran empresa común, todos los pueblos de España, olvidando y respetando sus diferencias, cultivaron con fervor el anhelo que les unía y dieron cuerpo de Nación a toda una cultura católica y occidental.
Y entre todos los pueblos de España, como ningún otro en puesto de vanguardia, el pueblo vasco contribuyó a esta obra y logró, al mismo tiempo, realizar la plenitud de su destino histórico.
No preciso recordar los nombres de los navegantes, de los misioneros, de los capitanes que unieron el nombre de nuestro país a la obra de la expansión española; su relación sería tan pesada como innecesaria.
Sólo recordará que si un vasco –Elcano- es el símbolo máximo de la posesión del mundo por España, fué en otro vasco de Guipúzcoa –Ignacio de Loyola- en quien se hizo crear una doctrina y una manera, de jerarquía y disciplina, que entroncaron para siempre el alma española de la Gran Epoca con el sentido civilizador de la Contrarreforma.
Y no fueron solamente los vascos de selección los que se incorporaron a la gran tarea española del siglo XVI. Al fin y a la postre, ello no merecería un mayor comentario; en los grandes movimientos civilizadores coinciden siempre inteligencias de un rango superior, cualquiera que sea su origen, y sin un respeto excesivo a las fronteras de la política y de la Geografía.
Pero en la empresa imperial de España fué el vasco del estado llano el que colaboró con la aportación de sus afanes cotidianos. Esta ha sido la única época en la historia en que el país entero se sentía plenamente ligado a una finalidad nacional. En todos los puertos de la costa se montan astilleros, donde se construyen navíos para las guerras y para los descubrimientos. A Bilbao llegan barcos de todas las proceencias europeas. Se intensifica el comercio en las tierras del señorío, y de 1560 son las Ordenanzas del Consulado, que marcan un rumbo en el Derecho del Mar.
Y el esfuerzo vasco se multiplica y agiganta en la tarea de descubrir, colonizar y construir América. Gracias a él hallaremos, más tarde, los difíciles apellidos de los pescadores de Lekeitio o de los labradores del Goyerri, encaramados a los puestos directores de las repúblicas del Sur.
Y he aquí que aquella España magnífica, que sabía ordenar y encauzar en la disciplina de grandes empresas el esfuerzo de todos los españoles, coincide con el apogeo de las Instituciones forales, que los Reyes juraban cumplir y cumplían de hecho, sin mengua ni menoscabo de la maravillosa unidad de nuestro Imperio, que, al fin y al cabo, la verdadera unidad política no se logra por el hecho de consignarla en Constituciones y en sus leyes, sino por ese sabio equilibrio que aúna y coordina los afanes de todos en un gran afán colectivo.
Muchas veces he pensado yo por qué, pasado el siglo XVI –en el que, como digo, el País Vasco entero aparece adscrito a todas las grandes tareas comunes-, ya en el siglo XVII, se inicia una suete de divorcio entre las obras y las preocupaciones generales de España y el país nuestro, que comienza a aislarse un poco y a llevar una vida concentrada, sin nervio y, desde luego, sin brillo. Ya no da hombres de acción, sino secretarios de despacho y funcionarios acomodados en la burocracia de nuestra decadencia.
Y hube de hallar la explicación en una observación certera de nuestro brillante y erudito escritor Miguel Herrero García, que advierte que la literatura de nuestro siglo XVII abunda en diatribas contra la gente de mar.
No cabe duda de que ello es ya un síntoma de nuestra decadencia: navegantes y marineros han sido siempre avanzada de empresas imperiales. El mar fué para nosotros –como para todos los grandes pueblos- el camino del Imperio.
Y no es sino una prueba de que España se aparta de él esta de que sus hombres más selectos –que a menudo suelen ser los más equivocados- reputen bajas y subalternas las artes del mar. Y siendo éstas tan características de los vascos, explicase también cómo disminuye el interés de su aportación al conjunto de nuestra España, asomada ya al borde de su decadencia.
Pero nación en decadencia, vencida por los errores de una política, la España del siglo XVII es aún una Nación. Con todo el desaliento de sus infortunios, con todo el dolor de su aguda enfermedad interior, el alma nacional perdura a través de los reinados infelices de los últimos monarcas de la casa de Austria.
En cambio, la España del siglo XVIII, a pesar del brillo pasajero de alguno de sus mejores momentos, ya no tiene ningún contenido nacional. Ministros extranjeros o extranjerizantes –sometidos al influjo de las sociedades secretas- gobiernan España, y si bien es cierto que algunos de ellos cosntruyen carreteras, no lo es menos que todos ellos contribuyen a borrar la fisonomía con que hasta entonces España era una nación en el mundo. Perdemos nuestra política internacional y nos unimos a la marcha de Francia; se olvida la glorias de nuestra cultura clásica y se coquetea frívolamente con las ideas de la Enciclopedia. En el siglo XVIII nace y toma cuerpo esa idea equivocada con la que habremos aún de luchar cuantos aspiremos a un futuro verdaderamente nacional: la idea de que la cultura de Francia es de un rango superior a la española, y, en consencuencia, el abandono de ésta por el cultivo de aquélla.
Este pensamiento se mete tan hondo en las esferas oficiales directoras de nuestro Imperio, que es gente de España la que lleva a nuestras Indias con las doctrinas de la Revolución el germen destructor de nuestra unidad imperial. Ramón de Basterra ha podido decir, con notorio acierto –bien que sosteniendo una tesis contraria a la que de estas consideracopmes se deduce que los “caballeritos de América”, como él llama a los precursores venezolanos de la independencia, eran descendientes directos de los “caballeritos de Azcoitia”.
Porque –de nuevo metidos en la entraña de las cosas españolas- también los vascos desempeñan un papel en el proceso de nuestra decadencia, como lo desempeñaron en la hora de nuestra grandeza imperial. Ventanal abierto a los aires de Europa y tanto más orientado hacia fuera cuanto menos España le llamaba a una empresa común, el País Vasco fué el primero en recibir y acoger las ideas nuevas que pronto conquistaron a sus clases directoras.
Su error fué el mismo error de todas las esferas oficiales de la España del siglo XVIII: creer que la técnica que ya comenzaba a cambiar el ritmo de la vida europea –los ingenieros empiezan a sonar más que los teólogos- era incompatible con las ideas directrices de nuestra gran época. Y sin intentar acomodar el auténtico pensamiento de España a las necesidades y a la marcha de los tiempos nuevos, prefirieron arriconarlo sustituyéndolo con fórmulas de importación cuyo máximo vicio fué el mismo en que han incurrido hasta nuestros días tantos revolucionarios de España: olvidar y desconocer la única verdad española, que es el pueblo español.
Pero esta experiencia vasca del siglo XVIII es preciosa en sus enseñanzas y me sirve ahora para subrayar algo que para mí es fundamental en la interpretación histórica del hecho vasco.
Yo siempre he creído que la adscripción total del País Vasco a la obra de España no podía ser fruto de una casualidad, ni de un artificio, y menos aún de una injusticia política; que la Historia no suele respetar tales argumentos. Colocado el País en la frontera de dos grandes naciones, había de existir una razón de gran fundamento para que los vascos apareciéramos siempre unidos a la médula misma de la misión histórica de España. Y ya es digno de estudio el hecho de que unidos los vascos de España, tan íntimamente, en posiciones de vanguardia a la gran empresa nacional, en cambio, los vascos hermanos, de Francia, cuyas cualidades y condiciones raciales, semejantes a las nuestras, deberían haber rendido análogo fruto, no han significado nunca nada en la Historia de Francia y no han aportado a la obra de la cultura francesa otra cosa que algún hereje suelto como Saint Cyran.
Y es que el alma de Francia, hecha más en el cultivo y en la riqueza de los matices que en la fuerza de una gran idea central, no tiene parentesco con el alma de nuestra raza, que gusta de caminar por la ruta derecha de las empresas claramente definidas. Por eso, la gran empresa imperial de España ha significado para nosotros los vascos el logro de nuestro destino histórico, y el espíritu de Francia no ha conseguido hacer del Pays Basque más que un lugar de turismo. Y por eso lo que en los vascos de la Gran Epoca, encendidos en la pasión constructora del Imperio Español, fueron obras maestras, en los vascos del siglo XVIII, diletantes de la Enciclopedia, no fueron sino ensayos.
Es nuestro siglo XIX el que representa más que otro alguno el olvido en las esferas oficiales de España de todo anhelo nacional, de toda idea imperial. Una política blanda, caduca, de vuelo bajo, preocupada en cosas mezquinas, llena todo lo largo del siglo XIX españo. Y, sin embargo, a pesar de este olvido de los ideales nacionales por parte de quienes estaban llamados a cuidarlos y darles cauce, España, la España auténtica, resistiéndose a la marcha y al proceso de su disgregación, realiza, sin apoyos de Gobierno, de espaldas a toda acción oficial, la última de las grandes obras de expansión de nuestro espíritu en el mundo, la última, y tal vez, la más importante y definitiva. Y en esta obra los vascos son también avanzada, colaborando en puesto de vanguardia a la última empresa imperial de España. Veámoslo.
La Historia de España que nos enseñan en las escuelas y en los Institutos es no sólo incompleta. Es lamentable. Conviene que hoy, que queremos comenzar a caminar de nuevo por el camino real de empresas mejores y llenas de un hondo sentido español, conviene que subrayemos, para corregirlos, estos detalles, cuya importancia es trascendental. Para edificar una gran nación precisa reconstruir nuestro espíritu nacional e inculcarlo a la niñez y a la juventud, en la escuela y en la Universidad, a través de una enseñanza inteligente, en la que las materias históricas tengan lugar de preferencia. Pero ha de ser una historia muy distinta de esos dos tipos extremos, y ambos censurables, de que nos han enterado en los centros oficiales y que se reducen al tono patriotero, vanamente inflamado, lo mismo ante lo bueno que ante lo peor, y al tono escéptico y desmayado que impulsa a creer que España, cumplida ya su misión histórica, no tiene otro porvenir.
La historia de nuestro siglo XIX, tal como nos la enseñaron en el Instituto, es, como digo, incompleta y lamentable. Fuera del rasgo gallardo, noblemente español, de la guerra de la Independencia –que en el fondo no fué otra cosa que la rebelión popular de la España auténtica contra la traición de las esferas oficiales, uncidas al carro de una política extranjera-, el resto de nuestro siglo XIX no es sino la sucesión de innumerables Constituciones, casi todas malas y todas inclumpidas, algunas anécdotas de ministros y generales, algunos discursos llenos de vacío y el final triste de la pérdida de nuestros dominios americanos. Esta es la historia del siglo XIX que nos enseñan en escuelas e Institutos. Pobre y triste balance el que a través de ella pudiéramoshacer del siglo pasado. Y este balance sería exacto si habláramos de la España oficial y solamente a ella nos refiriéramos.
Pero hay otra España distinta, una España fuerte y constante en sus insconscientes anhelos de expansión imperial, que los cumple sin darse cuenta de sentirlos. Una España auténtica, que desde los primeros momentos de nuestra decadencia se ha ido desentendiendo de esta otra España oficial, caduca e inferior a su misión histórica. Tal vez en lo más hondo de este difícil proceso de desorietnaciones que nos ha traído a esta situación de hoy, en que se mezclan ya dolores y esperanzas, no hay sino ese trágico divorcio entre una España activa, preocupada de problemas serios y acutales, y esa otra España oficial, cultivadora de una política sin directrices claras y lamentablemente entretenida en el frívolo bizantinismo de las cosas vanas sin ningún concreto contenido.
Y he aquí que en el siglo XIX, esa otra España popular y auténtica ha realizado la última hazaña imperial de nuestra historia, y mientras nuestra torpeza política perdía colonias, el esfuerzo individual –colectivo mejor, pero colectivo sin trabazones oficiales- de miles de españoles del pueblo las reconquistaba al espíritu inmortal de la Patria.
Y es que en el siglo XIX miles de españoles de las regiones todas de España –y entre ellos en la más avanzada de todas las posiciones y en la más eficaz de todas las luchas, los vascos los primeros- marcharon a la Argentina e hicieron que entre el maremágnum de todas inmigraciones que aquel gran país recibía, fuera el espíritu de nuestra España el que predominara, ligando así el alma de una gran potencia del pasado con el de una potencia del porvenir.
En la América Española, teatro de nuestra mejor labor de expansión, es fácil trazar esta divisoria entre la España Imperial y la España de la decadencia, y es curioso llegar a una conclusión a que rápidamente llegaremos.
La España Imperial –me refiero a al España de la Gran Epoca en que las Instituciones y las esferas oficiales estaban dominadas de su anhelo de Imperio- tuvo por centro de su expansión americana a Lima. Toda la costa del Pacífico americano está llena de nuestros vestigios imperiales. Desde Panamá hasta la fortaleza de Niebla, en el Sur de Chile, en casi todos los puertos de la costa nuestros colonizadores grabaron en piedra, como un sello, las armas de nuestro Imperio, pero en ninguna parte como en Lima –Palacio de Torre Tagle, Casa de Pirasco- perduró tanto tiempo el ánimo imperial de España, que puede allí tener por símbolo la gloriosa Universidad de San Marcos.
Cuando España decae, cuando a juzgar por la frivolidad y el desaliento de nuestras representaciones oficiales la España Imperial ha muerto, el centro de nuestra expansión en América es Buenos Aires.
Cuando nosotros hablamos en ese tono lírico de velada de Ateno de “nuestras hijas de América” y llamamos hija de España a la gran nación argentina, precisa que hagamos una aclaración: La Argentina no es hija de la España oficial, no tiene nada que ver en su origen con la España oficial; está ligada, en cambio -¡y de qué manera tan honda y decisiva!-, a esa otra España popular y auténtica, cuyo divorcio de las esferas oficiales tenemos tantas ocasiones de acusar. Esa España de verdad, apartada de la política, y que ha sido, fiel a los imperativos de su claro destino histórico, la que ha conservado –desde luego inconscientemente- y ha cumplido nuestro anhelo de expansión.
La emigración española de la Colonia sentía el atractivo de las minas de oro de México o del Perú, y se arriesgaba a subir al altiplano de Bolivia o descender a los valles verdes y ricos del Chile lejano, donde el clima era grato y la vida tranquila y fácil. Pero la Pampa –la Pampa inmensa, desierta, infinita-, la Pampa sin limites, sin árboles, sin agua y sin sombra, no llamba a la imaginación ni a la ambición de nuestros colonizadores. Por Santa María de los Buenos Aires, a las orillas de un río que parece mar por su anchura, pasaban solamente algunos misioneros en macha hacia las reducciones jesuítas del Paraguya. Y legaban funcionarios poltrones de nuestra administración de Indias, militares burocráticos y apacibles que nada querían saber de luchas ni de conquistas.
(Poco a poco, todos los cuadros de nuestra burocracia colonial habían ido llenándose de gente así. La España oficial había perdido nervio, y los españoles con ella en contacto lo pedían también. Esto que ahora llaman “enchufismo” no es invención de nuestros días, es una plaga unida de manera consustancial al proceso todo de nuestra decadencia. Nuestra América, que había sido teatro de tantos esfuerzos nobles, campo abierto a tantas ambiciones levantadas, no fué, durante el siglo XVIII, mas que blando acomodo de funcionarios adormecidos a la sombra del presupuesto oficial. Así se creó el ambiente propicio a la rebelión americana.)
La Argentina, repito, no es hija de la colonización oficial española, de aquella colonización que llenó América de soldados, de clérigos, de oidores e inquisidores; hombres de lucha y de espíritu cuyo brío fué desmayando con el desmayo de toda la España oficial. La Argentina es la obra de otro esfuerzo muy distinto: es obra de nuestros bravos emigrantes –hijos auténticos de la España auténtica- que hace ochenta o cincuenta años embarcaban en Bilbao, o, mejor, en Burdeos, porque la España oficial no les prestaba siquiera barcos, que no los tenía. Y allá se iban, camino de América, sin concesiones del Gobierno ni títulos del Rey. No llevaban credenciales de Magistrado, ni prebendas de Canónigo, ni galones de Coronel. En realidad, apenas sabían quién era el Rey, y desde luego ignoraban cuál fuera su Gobierno. Vivían al margen de la política. Tampoco ellos tenían contacto con la España oficial. Pero ellos eran España. Y mientras la España oficial perdía las últimas colonias, ellos –el espíritu inmortal de la España auténtica- reconquistaban América.
Hacia ella fueron buscando su fortuna, sabiendo que la Fortuna es hija del esfuerzo. A lograrla marchaban enteramente solos, enteramente pobres. Pero pobres sin odios, pobres sin amargura, porque a ellos no había llegado el veneno de las propagandas de ahora.
Si en el puerto de embarque alguien se les hubiera acercado para hablarles de lucha de clases o de revolución social, ellos se habrían encogidos de hombros y habrían continuado su camino. Y con aquellos proletarios españoles, miles de gentes de Europa entera marcharon a la Argentina a trabajar, a luchar, a sufrir y a triunfar sin saber qué quiere decir Casa del Pueblo, Segunda Internacional ni Soviet de obreros y campesinos.
La Argentina es hija de ese esfuerzo magnífoc, de esa gran gesta de la colonización, que no ha tenido un Ercilla ni un Camoens; que no ha perpetuado en lápida, ni en bronces, ni en títulos del Reino. Pero que ha sido la predilecta de la Fortuna, que siempre espera al fin de la ruta dura del trabajo.
Y entre esa maremágnum, digo, de tantos inmigrantes de procedencias diversas, han sido los españoles los que han hecho prevalecer su espíritu nacional, nuestro espíritu nacional, incorporándolo al alma nacional argentina, haciendo que hombres del más distinto origen aprendan y hablen el idioma de Castila, que toda una gran nación llame a España Madre Patria y que todas las propagandas extranjeras, más hábiles que la nuestra, mejor mantenidas que la nuestra, controladas por sus políticas respectivas en forma en que la nuestra jamás lo ha estado, hayan resbalado sobre el espíritu del pueblo argentino que es y será el mismo espíritu nuestro, porque la nuestra, nuestra propaganda, no está hecha a base de grandes trasatlánticos, ni de grandes misiones científicas, ni de exportación razonada de libros, nid e ninguno de esos grandes medios que los Estados son los que tienen a su alcance; pero está hecha, en cambio, por cada español de América y por todos los españoles de América, que llevan dentro, sin presentirlo, desde luego sin saberlo, ese sentido cordial y hondo de expansión imperial, que es la verdadera, la auténtica vocación de España.
He aquí, pues, cómo en el curso del siglo XIX –ese siglo del que nuestros libros de Historia sólo cuentan las frivolidades y los errores de nuestra España oficial- también se ha realizado una obra imperial española.
Y la observación paradójica a que yo quería legar, y a la que estas consideraciones nos llevan por fuerza, es ésta: mientras nuestros antiguos Virreinatos de la Gran Epoca son hoy pequeñas naciones atormentadas en infinitas preocupaciones políticas y económicas, la República Argentina, próspera y rica, es la obra que con más orgullo puede mostrar España a los ojos del mundo.
Lo que nos lleva a una conclusión consoladora: el espíritu expansivo de España no solamente no ha muerto, ha crecido y se ha orientado cuando sin tutelas oficiales, sin contactos con una política equivocada, se le ha dejado seguir la senda de us impulso.
Y como una “constante” histórica, también en esta empresa ponen los vascos todas las características de su carácter, de su tradición y de su raza al servicio de España.
Tal vez en esta empresa mejor que en otra alguna, porque durante el siglo XIX, en que esta labor se acomete y se realiza, es, precisamente, cuando el verdadero espíritu vasco se pone de relieve. El siglo XIX representa para el País Vasco la máxima convulsión con que un pueblo puede ver agitadas sus entrañas vitales.
El siglo XIX quiere decir para el País Vasco guerra civil. Es la hora de nuestras guerras civiles. Si para España entera las guerras civiles significan una convulsión violenta, cuánto más han de significarlo para un pueblo que se dividió todo él y que luchó todo él encuadrado en uno de los dos bandos en pugna, para el pueblo que sufrió durante todos y cada uno de los días de la lucha todas las angustias que a ella acompañaban. Las guerras civiles dejaron huella en el alma vasca, ellas quebraron para siempre el ritmo de su tradición y de su historia.
¡Tradición! Los vascos somos muy dados a hablar de nuestra tradición; todos somos tradicionalistas, todos nuestros partidos políticos suelen llamar a la tradición en apoyo de sus tesis. Y en realidad, no hay una tradición vasca. Hay dos tradiciones vascas, de carácter tan distinto, tanto, que parecen contradictorais, que cuando oigamos apelaciones a la tradición vasca precis que invitemos a concretar a cuál de las dos se hace referencia.
Voy a explicarme muy brevemente.
Durante los diversos momentos históricos a que me he ido refiriendo en el curso de esta disertación hemos apreciado la aportación vasca constante, a manera de avanzada en las empresas de expansión española. Desde las primeras horas de nuestra difusión nacional en Flandes o Italia, y sobre todo en América, los vascos han sido vanguardia. La erudición más modesta me permitiría corroborar esta afirmación con las más rotundas y reiteradas pruebas. Cito como comprobación, bien que ninguna precise, las obras famosas de un ilustre historiador de España, Segundo de Izpizúa.
Esta es una tradición vasca, tradición expansiva, de pueblo fuerte, que no puede limtiar su actuación al campo pequeño al que el mar y los montes ponen cercana frontera. Tradición unida, empotrada a la tradición imperial de España.
Pero hay otra tradición también; tradición modesta, sin brillos de historia, de los buenos vascos que a la sombra de la Iglesia matriz sembraban y cosechaban en los campos duros y difíciles de nuestros valles pequeños, mientras sus hermanos más fuertes y más audaces cruzaban mares, frecuentaban Universidades, colonizaban pueblos. Ellos también cumplían su misión en la historia, guardando con su idioma viejo sus viejas leyes, sus virtudes raciales, y siendo siempre potencia de lo que sus hermanos de fuera eran realidad.
El nacionalismo vasco –que como doctrina es, a mi juicio, un error de visión histórica-, cuando habla de tradición, es a esta segunda tradición a la que se refiere. Yo advierto que las dos existen, que las dos tienen su base de realidad en la Historia; de las dos prefiero la primera. Pero, en fin, es una preferencia de tipo personal, que no olvida la existencia de esa otra tradición más modesta de que hablé.
Nosotros quisiéramos unirlas hoy en una sola directriz para el futuro. Cultivar, cultivar con fervor y pasión todo ese encanto de las viejas cosas nuestras y aprovechar el brío magnífico, que con ellas se forjó y se depuró, para obras grandes. Creemos que nuestras posibilidades como pueblo, como raza, como colectividad, no tiene campo bastante dentro de los límites a que un nacionalismo restrictivo y equivocado quiere reducirlas, a despecho de las esencias de lo que habría de ser una verdadera idea nacionalista, que en todos los tiempos y en todos los países ha ido unida a un concepto de expansión.
Nosotros queremos unir a esa tradición que cultivó durante siglos nuestras pequeñas cosas viejas esa otra tradición de expansión universal que cumplió la totalidad de su destino histórico, dentro del área imperial de un gran destino español.
Y con esto estamos ya tocando el problema, el auténtico y verdadero problema vasco, que la honda crisis del siglo XIX planteó de súbito.
Antes de las guerras civiles –y vuelvo al tema que abandoné- el País Vasco era un territorio tranquilo y aldeano, lleno de un modesto agrarismo cordial; desde que en el seno de la unidad española se había logrado la unidad vasca, no había habido luchas en el país. Los vascos cultivaban el campo y amaban a Dios sobre todas las cosas; en la costa vivían de la pesca y a veces, para alcanzarla, se adentraban en elmar y llegaban hasta Terranova; unas leyes sencillas resolvían los problemas, también sencillos. De las casas más fuertes salía, de vez en cuando, un muchacho a la Universidad de Valladolid o a la de Salamanca, y como a menudo era juicioso y trabajador, hacía carrera en la Corte. Muchos segundones aventureros. Gente de rompe y rasga, se iban al Ejército o marchaban a América, o se hacían corsario, llegando acaso a Almirantes de las Armadas Reales. Son éstos, precisamente, los que hemos encontrado metidos de hoz y coz en todas las grandes empresas españolas. Constituían, como antes dije, una tradición también, pero viviendo fuera del País, apenas llegaba a él el estrépito de sus hazañas. Es más; con gran frecuencia, estos capitanes o almirantes regresaban a su País al final de su carrera, adquirían campos y caseríos y constituían con ellos un vínculo para sus descendientes. Y ya la siguiente generación se había sumado, de la más normal manera, a la paz del ambiente.
Y, en esto, la guerra civil. Sobre el fondo de paz absoluta, primero siete y luego cuatro años horribles. Años parecidos, para que podamos darnos una idea de lo grave e irreparable de tal convulsión, a loq ue han sido los días terribles de la revolución de Asturias. También allí los incendios, las destrucciones, los fusilamientos, los asesinatos, la guerra de escaramuzas entre vecinos, entre parientes, a veces entre hermanos.
Las guerras civiles quebraron para siempre nuestra paz tradicional. Todas las familias vascas, sin excepción, conservamos las armas, sables de jefe o machetes de soldado, con que nuestros abuelos cortaron violentamente la historia pacífica de nuestra estirpe.
La capa de tranquildiad que encubría adormecida la pujanza de todo un pueblo desapareció de súbito. Y este pueblo abrió los ojos desorientados ante los problemas de una vida nueva.
Surgió una generación –la generación siguiente a nuestras guerras civiles- con dos notas características: odio a la guerra, que había resultado un largo esfuerzo sangriento y baldío, y desprecio a la política que a ella había conducido. En consecuencia, una generación de un terrible individualismo.
Las condiciones de sus hombres hallaron, en la industria, en el comercio, en las profesiones o en el arte, campo de lucimiento.
Y este es el momento en que España entera comprendió que aquellos hombres de Vizcaya, que construían ferrocarriles y tenían flotas y creaban Sociedades y fundaban Bancos, eran gente poderosa y fuerte.
Es, en efecto, una generación vasca brillante. Pero totalmente individualista. Por eso, entre tantos hombres de talla, los vascos no hemos tenido un político. Porque el político nace y crece para el ejercicio de funciones colectivas. Y en el País Vasco no había política porque no había espíritu colectivo. Todo se limitaba a una administración recta y honrada, desinteresada de la política en todo aquello que no afectara a sus intereses de manera inmediata.
Pero un pueblo no puede vivir sin un ideal político colectivo. El nuestro era un pueblo fuerte y sano, pero desorientado. Era ambiente propicio para todas las propagandas que llevaran algo de belleza o de justicia en sus programas. Y, claro está, estas propagandas llegaron. Pero llegaron equivocadas, adulteradas, llenas de errores históricos.
Ese individualismo acusado de la generación posterior a las guerras civiles, su desinterés por toda preocupación colectiva, su olvido de lo que sobrepasara la esfera de las actividades privadas, el abandono, por su parte, de muchas de nuestras viejas cosas tradiconales, hizo nacer una reacción contraria que surgía con el intento inicial, y probablemente sincero, de que no se quebrara nuestra personalidad colectiva, de que no se perdiera para siempre el acervo de nuestro pasado histórico.
Así se inició un renacimiento vasco que levantó en el País la bandera de muchas causas nobles y justas y de muchas elevadas intenciones.
Pero en seguida se metió hasta sus entrañas el veneno de la política, y ella llenó ese renacimiento de mixtificaciones y torció el rumbo de muchas intenciones claras.
Y era difícil de evitar que tal ocurriera. El nacionalismo vasco nace en un momento de gran decadencia española. Son los momentos así los más propicios a procesos de desintegración. El pueblo vasco no tenía depués de la grave convulsión de sus guerras civiles un claro ideal colectivo. Pueblo fuerte y recién nacido a un mundo de preocupaciones nuevas, precisaba, como acabo de decir, un pensamiento político. Lo estaba esperando, deseando. Si en aquel momento España –la gran totalidad que es España- hubiera tenido ese pensamiento, ese ideal colectivo, hubiera sido no ya fácil, sino irremediable que los vascos se hubieran adscrito –y como siempre, en puesto de vanguardia- a la gran empesa nacional.
Pero España, la España posterior a las pérdidas coloniales, estaba enferma de desaliento. Su política carecía de brío y de sentido nacional. Y pudo haber quienes tomaran por muerte su desmayo. Entonces fué fácil ir separando a muchas gentes sanas, pero desorientadas de nuestro Paí, de la única ruta verdadera. Así nació el movimiento nacionalista vasco.
Para darle fuerza y empuje sus primeros propagandistas recogieron, como dije, del ambiente del País muchas causas justas y entrañables: el cultivo de nuestras notas tradicionales, el orgullo de nuestra raza, la conservación del vascuence, el culto a las reivindicaciones forales, al constante anhelo de autonomía que anida de manera permanente en el alma de nuestro pueblo.
Pero todas estas causas nobles y justas no fueron defendidas por sí mismas, clara y sencillamente. Había nacido ya la idea secesionista, y todos esos medios fueron administrados con la intención de servirla, y el juego de reacciones, que es en el fondo el único ritmo de toda política, hizo dividir el País en dos bandos, que la lucha envenenó e hizo irreconciliables, dando así a muchas ideas respetablesun sentido sectario de que en sí carecían y rompiendo de una manera definitiva y cada día hasta hoy agravada, la vieja y tradicional armonía vascongada.
Y ya en este plan de lucha, el nacionalismo, marchando más o menos claramente hacia finalidades separatistas, cultivó el renacimiento de nuestras viejas notas tradicionales, más que por serlo, porque servían a su política y les dió, con grave error de visión histórica, el nombre antipático e impropio de “hechos diferenciales”.
Grave error, porque “hechos diferenciales” son aquéllos que separan a un pueblo de los grandes destinos nacionales que le unen a otros en el seno de una gran unidad. Y la historia nos demuestra, y ya en el curso de estas consideraciones ha quedado con hartura señalado, que mientras el pueblo vasco vivió a lo largo de los siglos su vida auténtica y propia, realizó su destino dento del área imperial de la unidad de España, y a ella sirvieron todos aquellos en los que se hicieron cumbre las características tradicionales del País.
Por eso, hace falta decirlo y subrayarlo en esta hora de desorientación política, en que tan expuesto se halla el observador a fáciles ofuscaciones y generalizaciones equivocadas, lo que ha fracasado últimamente en el País Vasco no es una política vasca. Es una política de odios –el odio no es vasco, pues nunca anida en el alma de los fuertes-, basada en la creación y cultivo sistemático de hechos diferenciales”.
Una política así es por fuerza equivocada. Porque los hechos diferenciales son obstáculos opuestos a la marcha ascendente de la civilización y de la catolicidad, que no son sino aspiraciones a grandes denominadores comunes, ya que la civilización trata de unir a los hombres y a los pueblos en unidad de cultura, y el catolicismo los lleva a una comunión suprema en unidad de fe.
El cultivo de estos que llaman y no son hechos diferenciales ha sido base de la propaganda nacionalista. Y el grande error, el craso error de la política contraria, ha sido no reconocer que muchas de esas notas tradicionales de nuestro País tienen solamente de separatistas la intención con que se las cultiva, y carecerían de ese sentido adulterado si se las incluyera sin recelo con un gran programa de reivindicaciones justas, quitando el monopolio de su defensa a quienes las defienden para el servicio de finalidades partidistas.
Así, por ejemplo, el vascuence, el eúzkera, nuestra vieja lengua vernácula, el más antiguo y por tanto el más español de todos los idiomas de España. (También él “merecería ser declarado monumento nacional”.) En el programa y en la propaganda del nacionalismo, su cuidado y su cultivo constituyen principio fundamental. Oyeron decir a Mistral que la lengua es la llave de la libertad, y en el fondo de su labor euzkérica los nacionalistas tienen siempre presente el pensamiento del gran poeta. Olvidando, en cambio, la lección de la historia que, como hemos visto, nos explica de qué constante y fervoroso modo, cuando el vascuence era el idioma de todos los vascos, éstos aparecían unidos a las empresas imperiales de España.
Pues bien, si la política nacionalista ha cultivado el vascuence por creerlo “llave de la libertad” y “hecho diferencial”, la política contraria lo ha abandonado, y casi iba a decir lo ha perseguido, reconociendo así ese error que yo censuro y alimentando, con su negativa a peticiones de justicia, ese movimiento de subversión secesionista que ahora nos toca lamentar.
Y es que este problema, el del eúzkera, carece en sí mismo de todo sentido político. Error grande es el nacionalista al pretender dárselo, pues con ello aleja y dificulta su solución, pero error tan grande es el contrario al creerlo, pues así cede una bandera justa a un programa de finalidades contrarias.
¿Por qué no intentar –y esta palabras de invitacion a la cordialidad, que a unos y a otros van encaminadas, quisiera que fueran escuchadas, tanto aquí como allá, con la misma limpia intención con que se pronuncian- separar el veneno de la política de estos problemas que son ajenos a ella?
Por ejemplo: un gran número de aldeanos de las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa ignoran otro idioma que el vascuence. Reconocida esta realidad –que se podrá lamentar, pero hay que reconocer-, ¿es demasiado pedir que el funcionario ante el que estos hombres contraten conozca su idioma? ¿No es de sentido común, de derecho de gentes, que cuando vayan a otorgar testamento pueda éste ser extendido en el idioma en que ellos se expresan, ya que de otro modo carecen de todo control sobre su propia y última voluntad? ¿Y no es también de elemental razón que sus hijos, antes de conocer el castellano aprendan los grandes primeros de su enseñanza en la única lengua en que pueden entender lo que se les quiera explicar?
Y si todo esto es de sentido común y nada tiene que ver con la política, ¿a qué mezclar ni consentir que se mezclen con estas cuestiones, en que de tan fáicl modo pudiéramos todos llegar a un acuerdo, las pasiones y los venenos que evitan las soluciones de armonía?
Esta es la solución, la única solución de este problema nuestro, en el que la política desorientada de nuestros Gobiernos no cayó en cuenta hasta que se ha presentado revestido de carcteres de máxima gravedad. Hay que llegar a una armonía cordial; hay que quitar todo cariz político a lo que en sí carece de él; hay que estudiar sin recelo todos nuestros problemas y precisa darles una solución sincera. Por suerte –y por obra de la Divina Providencia, que de tan especial modo vela por todos nosotros-, el alma vasca no está perdida para la gran obra de España. Yo estoy seguro de que en ella hallará eco, como siempre halló, todo llamamiento a una empresa imperial. Pero para esto es preciso ir derechos todos hacia esa empresa.
No hace mucho, en el Parlamento, un político de Cataluña, tratando de los problemas de aquella hermosa y magnífica región de España, dijo que a España falta ahora un gran ideal nacional. Esta afirmación, desde luego certera, no pasa de ser, así expuesta, una fácil posición crítica.
Precisa un poco ahondar en el tema para llegar a la posibilidad de soluciones claras y eficaces.
Para que un gran ideal nacional surja y perdure precisa alentarlo de modo constante creando grandes empresas colectivas. España no tiene hoy una gran empresa nacional, una labor que pueda servir para aunar los afanes de todos. Por eso perdemos el tiempo en ahondar y hasta en crear artificialmente diferencias políticas e ideológicas: porque el vínculo que nos une, el que serviría para contrarrestar toda labor de disgregación, no es suficientemente fuerte. Y no lo es porque carece de un contenido claro y definido.
Si tuviéramos empresas colectivas tendríamos intereses comunes, coincidencias de afanes, el gran ideal que necesitamos.
Y al hablar así, yo no quiero pronunciar palabras vacías. No es la ocasión, ni el momento de trazar ahora ante vosotros un gran programa que llene este vacío que acusamos. No cabría, realmente, dentro de los términos reducidos de este modesto ensayo. Y de todas suertes, no soy yo la persona indicada para trazarlo. Pero, a modo de ejemplo y muestra de lo que cabe hacer y debe de hacerse en este sentido, permitidme una consideración a la que puedo aportar alguna –siquiera sea breve- experiencia, que hace referencia con algo que se liga de manera muy estrecha con los temas objeto de este trabajo.
España es, entre las naciones de Europa, una de las de mayor desarrollo de costas. España es, por su tradición histórica, una gran nación marinera; dominó el mar y para ella- como antes dije- fué el mar el camino del Imperio. España tiene hoy, a través del mar, una política que desarrollar; una política de unión, de relación estrecha con aquellas otras naciones de América en las que alienta su espíritu histórico y en las que viven tantos connacionales nuestros. Política que noes solamente de lirismo vacío, sino de muchas realidades tangibles.
Para realizarla, España precisa de manera absolutamente necesaria y urgente una Marina adecuada a su categoría de nación que quiere llevar a cabo una misión en el mundo y que quiere representar algún papel en el concierto de las naciones. Y España no la tiene.
¡Cuántas veces en alguno de esos grandes puertos de nuestra América –sobre todo en Buenos Aires-, al presenciar el aribo de alguno de los magníficos trasatlánticos alemanes, italianos o franceses, llenos acaso de pasajeros españoles e hispanoamericanos, me ha tocado lamentar con compañeros y compatriotas míos el hecho doloroso de que España carezca de una Marina proporcionada a sus necesidades y a sus deberes!
He aquí –y lo digo solamente a manera de ejemplo-, he aquí, entre otras, una gran empresa coelctiva: crear y mantener esa Marina sería función que uniría con preocupaciones, anhelos e intereses comunes toda la periferia española: Galicia y Levante, el País Vasco y Cataluña tendrían una empresa común.
Yo siempre he creído que el nacionalismo ha surgido y se mantiene en nuestro país porque en el seno de las familias vascas faltan temas españoles de conversación.
En el momento en que existieran –y al decir temas de conversación quiero decir problemas, intereses, preocupaciones-, el nacionalismo vasco habría concluído.
A España le falta en esta hora difícil que nos toca vivir realizar una labor previa al logro de un gran ideal colectivo. Hay que rehacer, ante todo y sobre todo, la unidad moral de España. Un país no puede cumplir su misión histórica mientras en su seno perdure el veneno de la lucha de clases y de los antagonismos separatistas. Hay que hacer la unidad moral de España. Que no quiere decir sumisión de los españoles todos a la uniformidad de unas mismas leyes y de unas mismas normas de Gobierno. No; unidad no quiere decir uniformidad. Unidad moral es, sobre todo, armonía.
Para lograrla hagamos todos este doble propósito:
Respetemos aquello que nos separa.
Cultivemos, cultivemos con fervor lo que nos une.
Y sobre eta base, de nuevo, marchemos hacia un futuro imperial de España.
España entera pide en esta hora una política de autoridad. Pero política de autoridad no quiere decir solamente política de energía; es, ante todo y sobre todo, política de jerarquía. ¡Jerarquía! Exaltación de los valores morales coordinación de todos los esfuerzos individuales, creación de grandes fiens colectivos, selección constante de los mejores. Y todo ello con la trabazón de una disciplina. Disciplna que no es solamente pedestal y fuerza para quien manda, sino recuerdo constante de sus deberes. Y lugar adecuado para cada esfuerzo.
No será mal remedio de muchas calamidades nacionales este de colocar a cada uno de los españoles en el lugar que concretamente le corresponde. Nosotros hablamos mucho de los defectos de la política y gustamos de ejercer de manera constante funciones de censor de sus dirigentes y olvidamos a menudo que para que un pueblo cumpla con sus debres colectivos precisa que en el seno de la colectividad cada ciudadano cuide de manera vigilante de cumplir sus deberes privados, profesionales o familiares.
La gran armonía nacional solamente puede darse cuando se establece el equilibrio de todos los que la Nación componen. ¡Política de jerarquía! Cuando hayamos llegado a conseguir que el maestro o el catedrático se dediquen a instruir y no a tomar su cátedra o su escuela de escabel de propagandas partidistas; cuando los estudiantes concentren su actividad en los libros; cuando el trabajador profesional y el patrono y el obrero cumplan durante sus hroas de labor con máxima perfección su empeño y olviden su deseo obstiando de perturbar por las fuerza del dinero o por la del número las directrices de una política nacional, entonces habremos conseguido encauzar el esfuerzo de todos los españoles en el mejor servicio de España.
Y sobre ese régimen de disciplina consciente, que respete los derechos de todos, pero sepa exigir a todos el cumplimiento de sus deberes, habremos realizado la unidad moral de España y sentando las bases de un orden nuevo.
Un orden nuevo, lleno de un hondo sentido nacional, en el que otra vez España, poseída del gran papel que le tocó desempeñar en la historia del mundo, vuelva a ser la que levante bandera de vigilar y propagar nuestra vieja y gloriosa cultura española impregnada de todo un hondo sentido, a un tiempo católico y accidental.
Es cierto que nos falta un gran ideal colectivo y cierto, también, que nuestro porvenir nacional lo necesita.
Pero un ideal no se importa, ni se crea por la fuerza de procedimientos mesiánicos.
La enfermedad de España es hoy la misma enfermedad del mundo. Se ha quebrado la calma del viejo equilibrio y asistimos desorientados al nacimiento de una hora nueva. Se nos escapa de entre las manos la inquietud incoercible de este instante de mudanzas graves. Y claro está, no hay –repitámoslo a todos aquéllos que a modo de solución nos ofrecen la panacea de un sistema, de una palabra-, no hay una fórmula concreta que pueda resolver problemas que cambian a la luz de cada día.
Bastante será evitar que esta desorientación degenere en luchas criminales. Bastante será encauzar la pasión de todos los fuertes, separándola del camino de los extravíos irreparables. Que esta ha sido, a fin de cuentas, la tarea de toda buena política. Conjurar dificultades, prevenir conflictos, encauzar fuerzas, orientar opiniones. Nunca hacer milagros.
El milagro no entra en el terreno de las previsiones políticas.
Aspiremos, inicialmente, al logro de las cosas más sencillas. Y esta es una: que cada uno cumpla sin alharacas, pero sin desmayos, su deber de cada día. Que tenga en cuenta que al hacerlo sirve del mejor modo a la gran causa colectiva. Y pensemos todos que solamente puede sentir el orgullo de ser hijo de un gran pueblo aquel que ha sabido contribuir a su grandeza.
GRÁFICA UNIVERSAL
Evaristo S. Miguel, 8
MADRID